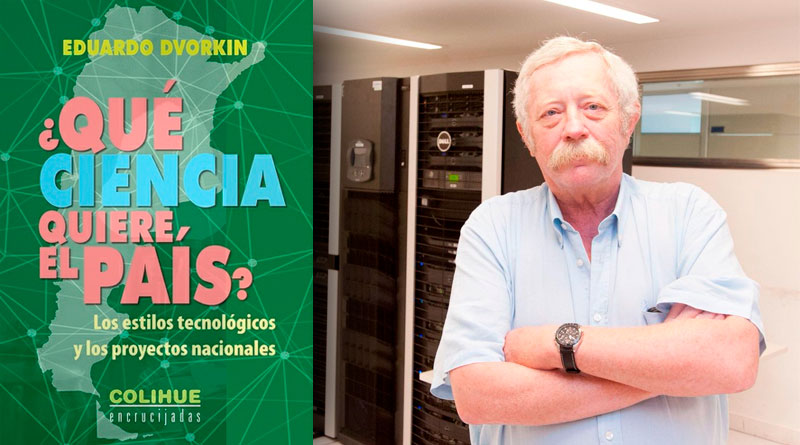La ciencia nacional en tiempos del capitalismo tardío
Por Horacio González*
Retomando la noción de “estilos tecnológicos” que diera a conocer Oscar Varsavsky en los años 70, Eduardo Dvorkin y los demás autores de ¿Qué ciencia para el país? actualizan la discusión sobre la relación de la ciencia y la tecnología con la esfera pública y con el Estado. Desde luego, no se pone en debate la universalidad de la ciencia sino su aspecto histórico y político en lo que respecta a las competencias soberanas de una nación, los dispositivos tecnológicos que admiten ser identificados con políticas públicas que eviten hegemonías fácilmente identificables en el terreno mundial, y el cuadro de beneficios sociales según estén orientados por el usufructo privado o los efectos colectivos de las tecnologías. Todo esto puede configurar un rediseño de las evidentes consecuencias políticas y sociales de la fuerte huella que imprimen las tecnologías en las sociedades. No pretende esta afirmación tener los auspicios de ninguna novedad. ¿Cuándo no fue así? Pero ahora, se hace mucho más patente que un conjunto vigoroso y multiplicador de cambios, sobre todo en las tecnologías de la información, introducen novedades drásticas en la vida cotidiana, en el lenguaje colectivo y sobre todo en las viejas nociones de Estado y nación.
Las formas de economía extractivistas en áreas de la agricultura y la minería han adquirido una novedosa significación desde hace varias décadas, lo que significó que una parte importante de las poblaciones miraran estos fenómenos –la semilla transgénica, la obtención de minerales usando productos químicos de reconocida peligrosidad ambiental–, con una comprensible combinación de extrañeza y reprobación. En este libro no se invita a tener otros sentimientos que esos, pero como dijimos que se trataba de una indagación sobre los efectos políticos de la aplicación de biotecnologías, se llama a considerar la ardua superposición de cuestiones que quedan aquí implicadas. Es así que no se ignora la existencia de un ecologismo de la globalización, sostenido especialmente por una conocida organización mundial, que es encuadrada en el rubro censurable de un “ecologismo de la globalización”. ¿ Cuál sería el adecuado, si los mismos acuerdos de Kyoto no escapan de una zonificación del planeta a través de una suerte de Estados ecológicamente protegidos, que casualmente se hallan en zonas –como el Amazonas– que no permiten sacar otra conclusión sino la de que allí se está inhibiendo la posibilidad misma de un desarrollo tecnológico sustentable y basado en una aceptable razón autonomista.
Esta situación nos permite pensar en la línea delicada en que hay que moverse, y de la cual este libro es un preciso ejemplo. No solo no se abandona el argumento ecológico, sino que se le otorga nueva vitalidad en cuanto se lo pone en juego en un campo donde realmente hay tomar las decisiones sobre el paso necesario de una nación a su horizonte tecnológicamente emancipado. De este modo puede pensarse un tipo de épica diferente –la cual llamaríamos una épica tecnológica–, cuando esta es pensada bajo una investigación sensible al modo en que relaciones con formas sociales y políticas de justicia distributiva, igualitarismo social y soberanismo político. Sectores de las neo-industrias globalizadas del diseño digital y todas sus derivaciones, han acuñado el concepto de “sociedad del conocimiento” para poner de su parte la fuerza arrolladora del tecnologismo sumado a una incautación para sí de todas las formas del conocimiento. A esta sustracción de toda la realidad cognoscitiva, los desarrollos científicos de Eduardo Dvorkin responden con la elaboración de una ciencia universal sostenida y a la vez respaldada por una economía que tenga resguardos apropiados frente a la reproducción de un capitalismo de dominación y exacción. No es innecesario recordar –como bien se explica en este libro– cómo la importación de tecnología opera provocando el conocido fenómeno de la fuga de divisas, que no solo condiciona la economía del país con sus deformaciones ostensibles del comercio exterior, con su efecto multiplicador en toda la sociedad, sino que pone un severo condicionante a la propia servidumbre tecnológica.
La idea de “estilo tecnológico” en las obras de Varsavsky aludía a una sustitución del concepto de paradigma para colocar la ciencia y técnica en un plano con más exigencias epistemológicas. Por lo tanto, se aborda la idea de decisión científica no como un resultado del horizonte adquirido ya empaquetado desde lejos, sino como parte de un conjunto de ideas científicas que interpretan el rumbo general de la ciencia, para situarla frente a las necesidades específicas de un país. La mención por parte de Varsavsky –en los años 70– del “proyecto nacional” como ámbito directriz de las decisiones tecnológicas, no obstante, no obedece a una politización inmediatista del tema, sino a la composición del concepto de estilo como nexo pleno de criticidad entre el paradigma nacional y el paradigma científico. Tratados así, los conceptos adquirían un rango filosófico que –afirmarlo ahora no es inoportuno– debe seguir dando pasos para ser reconstruido en el nivel en que se hallaba en aquellos años. Eduardo Dvorkin retoma esta tarea ligada íntimamente al destino de la ciencia en la Argentina.
El estilo tecnológico es la variedad singular con que cada sociedad histórica asume su proceso mayor de conocimiento, como “filtro cualitativo” del inter-vínculo entre ciencia y técnica tal como surge de los cuadros científicos de la sociedad. En verdad, Varsavsky escribió un manual de estrategias tecnológicas, que, sin desenraizar el pensamiento situado de una sociedad de la creación científica universal, le da una fuerte plataforma en las posibilidades cognoscitivas de una nación, adjuntando un encaminamiento hacia lo que en esos tiempo se formuló como la idea del “socialismo nacional”. Otras nociones originales se leen en su antiguo libro, como “indicador fiel”, “comportamiento racional”, “contenido intuitivo”, “contenido ético-ideológico”, relación de los “fines últimos” con la “axiología específica de un momento histórico”, “visibilidad de criterios” para juzgar todas las alternativas, y no solo las de carácter cientificista o desarrollista. Dvorkin, sin apartarse de estos conceptos que en su momento significaron una fuerte revulsión en el campo de los profesionales de la ciencia, le acrecienta nuevas significaciones. La proposición de una fuerza estadocéntrica para interactuar con el medio tecnológico y científico lleva la cuestión a una economía política de la ciencia. Por ello, los temas a ser tratados incluyen, en su vastedad, de la cuestión de las patentes a la cuestión petrolífera. En el primer caso, nada más característico de la historia del capitalismo que el control propietario de la innovación científica con la estructura de patentamientos que tiene una fuerte tradición en la historia económica en tiempos anteriores a la Revolución Industrial, y que hoy significan un fuerte enclave sobre las economías tecnológicas, pues si es justo reconocer la propiedad de un invento, su uso internacional por parte de los grandes monopolios mundiales –sobre todo en el campo de los medicamentos– no deja de ser un instrumento coercitivo que distribuye bajo un régimen inequitativo implementos básicos e imprescindibles para la vida igualitaria.
Dvorkin afirma que en la ciencia la propiedad es social, mientras que en el campo de las tecnologías es del particular, o del empresario individual. Sin duda esto lleva también a una concepción social de las patentes, para que más características del espíritu de la ciencia –teorías contrastables, experimentación libre, imaginación técnica, difusión generalizada y posibilidad permanente de validación o refutación–, se evidencien con un peso mayor en la realidad específica del patentamiento tecnológico. Eso reclama, también, un Estado activo que juzgue las invenciones de efecto social masivo bajo criterios de respeto al agente innovador y a la mirada que debe contemplar también los derechos de todo usuario en tanto tal. Diríamos entonces que estos serían los “derechos sociales” a la tecnología.
En los casos de las grandes empresas internacionales que compran activos tecnológicos y empresariales del espacio público, como en el caso de YPF, hay una historia a ser considerada, que forma parte sin duda de la completa historia de esta empresa simbólica fundada en la década del 20, pero que en su momento hubo que considerarla en relación a una multinacional que la compra para “aplicar las ganancias obtenidas en la Argentina en países en los que el retorno de la inversión es mayor”. Así lo explica Dvorkin, más allá de la obvia reprobación del modo irresponsable con que se trataron a esa y otras empresas nacionales en los años 90. Una vez ocupada por la empresa multinacional la antigua y significativa empresa estatal se registrará una “ausencia de prospección petrolera y gasífera en el territorio nacional, campos maduros en los que la falta de inversión provocó un grave decaimiento de la producción, no inversión en la producción de no-convencionales en Vaca Muerta, falta de inversión en las destilerías produjeron que hoy el déficit comercial del sector energético sea de 7 000 a 8 000 millones de dólares”. Más allá de las vicisitudes de la nacionalización posterior –ostensiblemente beneficiosa por obvios motivos–, el criterio de “ganancia” pasa a ser sustituido por criterios de interés nacional, entre cuyos efectos se halla el de la fundación de una empresa petrolera, YTEC, con el aporte del Conicet. Dvorkin llama a esta asociación de dos entes de la esfera pública estatal como “un verdadero INVAP petrolero”.
Y aquí encontramos otro de los fuertes motivos de este libro, que es la evaluación de la historia contemporánea de instituciones como el Conicet, el Invap, el Instituto Balseiro. Aparecen aquí como la plataforma básica de los encuadres del Estado como instancia coordinadora científica entre los agentes públicos descentralizados, la universidad y las empresas privadas. Decimos aquí la expresión “científico” por la misma razón por la cual Dvorkin comienza el libro diferenciando entre ciencia y tecnología, y posteriormente entre desarrollo (movilización tecnológica de fuerzas autónomas) y desarrollismo (importación de bienes de capital bajo la regencia de economías que reproducen un poder exógeno e imperial). Por su parte, la ciencia procedería acumulativamente y la tecnología a saltos. Esta última definición da a pensar. Además de la importantísima cuestión de las patentes, que hace de la tecnología una cuestión fundamental en la organización de los flujos de mercado, tornándose una determinación insoslayable del rumbo del capitalismo en cuanto a la de la propiedad, control y hegemonía de sus procesos. En este libro se le presta una fecunda atención.
Por otra parte, la distinción respecto a los saltos (o discontinuidades) en el desarrollo científico, sin duda es necesario seguir fundamentándola. No obstante, nos permitimos sugerir aquí que no serían descartables los saltos en la progresión científica ni los aspectos acumulativos en el mundo de las tecnologías. El ejemplo que da Dvorkin sobre el carácter acumulativo de la ciencia no debe ser pasado por alto: es la frase atribuida a Bernardo de Chartres que después recobraría Newton, “somos pigmeos que miramos subidos a las espaldas de un gigante”. Es muy significativo que Dvorkin recuerde este aforismo, que recorre toda la historia de la cultura. Se refiere a que todo progreso, por mínimo que sea –somos “enanitos”– se sostiene sobre un pasado de guijarros que han acumulado los cuerpos mayúsculos que sostienen cada agregado suplementario. De este modo se puede imaginar aquí que la ciencia progresa sin saltos, subida a espaldas cada vez más altas como fruto de lo que cada uno le suma. ¿Pero no podríamos conceder un intercambio de funciones entre una ciencia que puede obedecer a saltos y una tecnología que proceda linealmente? ¿O no podríamos admitir que el “salto” –es decir, lo inesperado, el error, la corrección del desvío–, puede ocurrir tanto en la tecnología como en la ciencia?
De este modo, podríamos abrir un espacio de reflexión penetrante que retoma el tema del incidente ocurrido en el primer peronismo con las investigaciones en torno de la energía nuclear. Si se lee el informe que eleva el joven doctor Balseiro al propio presidente Perón en 1952 –hemos hecho el esfuerzo de leerlo para escribir este prólogo–, concluimos que si bien las experiencias en la isla Huemul no tenían una base científica sólida, no permiten imaginar claramente si las fallas eran científicas o tecnológicas. Parecen comprender ambos ámbitos, de lo cual podría deducirse que el sospechable Dr. Ritcher producía un “salto” inadecuado y sin bases admisibles para el conocimiento disponible en esa época. Por lo cual se hacía necesario un “salto” en otra dirección, lo que podría ejemplificarse con la categórica refutación de Balseiro a las experiencias termonucleares que se realizaban en Bariloche. “Las experiencias presenciadas no muestran en ninguna forma que se haya logrado realizar una reacción termonuclear controlada, tal como lo afirma el Dr. Richter. Todos los fenómenos que allí se observan no tienen ninguna relación con fenómenos de origen nuclear”. Esta frase terminante de Balseiro en su memorándum dirigido al gobierno de la época, decisivas para dar por terminada esa oscura experiencia, representan un momento fundamental de la historia de la ciencia argentina.
El final abrupto del proyecto de Richter permitió aprovechar parte de esas instalaciones y se creó poco después el instituto de investigaciones que ahora lleva el nombre de Balseiro, al que podemos considerar, si se quiere, el primer vencedor de una contienda científica en la argentina del que se recoge su nombre para ponerlo en las cenizas del terreno de la batalla donde se lo implanta triunfante. ¿Podríamos juzgar que es un caso particular de fraude científico lo que ocurría allí antes de la llegada de Balseiro y otros miembros de una comisión investigadora? Sin duda. Pero si ampliamos la mira, surge de otro modo la distinción necesaria entre ciencia y técnica, basada en una discusión sobre la significación profunda de un error, más allá de la personalidad falaz de Richter, lo que hace que las espaldas del gigante aumenten en general y puedan tropezar en particular. Lo acumulativo conglomera resultados que se apoyan unos en otros y no ignora las diversas figuras que emanan de sus momentos de espera, de duda o de desvío. (Los escritos complementarios de este libro de Diego Hurtado con Santiago Harriague, y en otro artículo también incorporado al cuerpo de este volumen, de Mariana Vaiana, esclarecen de una manera pertinente la historia contemporánea de estos emprendimientos, y se precisan con minuciosidad los momentos fundadores de INVAP y las características específicas y diferenciales que caracterizan a ARSAT desde el punto de su condición de agencia conocedora de las plataformas económicas del complejo mundo satelital).
No pueden ocurrir de otra forma las cosas, cuando se piensa –y este libro lo hace de manera eminente– el rol del Estado en el desarrollo de la ciencia y la técnica. En todas las páginas de este fundamental trabajo subyace una tesis sobre el Estado como ámbito que recoge demandas productivas y las dispone con una idea del tiempo largo, inversiones adecuadas y riesgos propios de los proyectos tecnológicos en las instituciones públicas y no de la apuesta competitiva-lucrativa propia de la empresa privada. Hay que tener en cuenta que estos proyectos se realizan en lo que Dvorkin llama “capitalismo tardío”, es decir, apelando a una historicidad que supone un ámbito genérico donde se agitan nociones de temporalidad, hegemonías, dependencias, aprendizajes rezagados que hay que realizar bajo urgentes nociones de actualización y a la vez pensar en un Estado Nacional activo que tome el horizonte científico contemporáneo con decidido interés, y sepa despojarlo de su malla coactiva proveniente de los trazos maduros y de control generalizado que caracteriza al capitalismo maduro, y quizás esta sea una de sus tantas descripciones posibles. Un sentido propietario centralizador sobre lo que procede de la ciencia tomada como un bien genérico de la humanidad.
El profesor Amílcar Herrera, influido por los climas tercermundistas de los años 70, pensaba que los adelantos científicos que debían ser patrimonio de la humanidad, pero se desarrollan muchas veces gracias a sistemas de producción que surgen de sociedades pletóricas, cuya riqueza es la explicación de la pobreza de aquellas otras que le son imprescindibles en su dinámica de reproducción del capital científico. Una sociedad evolucionada, para Herrera, no es el modelo de las subdesarrolladas, que simplemente estarían demoradas en el tiempo para imitar lo que las otras hicieron. En cambio, ese aplazamiento es funcional al señorío científico de las sociedades de abundancia. En los años en que ejerció su fuerte influencia Enrique Gaviola, el físico astronómico especializado en energía nuclear e investigación satelital –de los años 30 hasta los 60 del siglo anterior–, dejó una fuerte influencia en los medios científicos debido a su relación, como estudiante, con Max Planck, Niels Bohr y el propio Einstein. Este, que ya había difundido su célebre teoría de la relatividad, había viajado a Buenos Aires por esos mismos tiempos –años 20–, y es probable que su mayor interés haya sido el contacto con Leopoldo Lugones, el gran y controvertido escritor del modernismo argentino, del cual se conocía un trabajo sobre la materia cósmica nada desdeñable, aunque de características místicas, que en cuanto fuesen despojadas de su carga misteriosa dejaban al descubierto una preocupación por el cosmos, la materia y su entidad física, que Einstein no dejó de advertir, ni a la inversa, disminuye la atención que Lugones le prestó a Einstein.
En las últimas décadas de despliegue de la ciencia argentina, desde los años inmediatos al golpe del 76, se estaba desarrollando un debate sobre la objetividad científica, que no la resignaba aun cuando la disponía en espacios históricos donde resaltaban las teorías anticolonialistas, pero que tenía distintas interpretaciones sobre un tipo de objetividad que nunca debía ser resignada pero que debía desconocer los ambientes históricos y su complejidad. Varsavsky poseía una convicción del primer tipo, y su historización de la ciencia efectiva se regía por una ligadura con el mundo histórico expresada en su idea de los “estilos tecnológicos”. No parecía ser el mismo el criterio de Jorge Sábato y el grupo científico-epistemológico con el que estaba relacionado –entre otros, Mario Bunge–, no obstante lo cual es posible decir ahora que el científico Sábato tenía prosapia humanística y computaba el humor, la suave ironía, como parte del bagaje intelectual de alguien relacionado con la física y la energía atómica. Algunas de sus anotaciones conocidas sobre sus propios gustos y preferencias, lo revelan un hombre atento a las culturas populares y a las obras eruditas. Su mención a las lecturas de Gramsci –que la hora recomendaba intensamente– no hacía más que proponer un enlace posible a estos mundos culturales heterogéneos que participaban en igual grado de su interés, tanto como la ciencia aplicada.
Este libro de Eduardo Dvorkin participa del proyecto de recoger todas estas tradiciones, acentuando la de Varsavsky, más ligada a los activismos por articular ciencia y proyectos nacionales, sin desmerecer la aguda percepción del papel del Estado que tuvo Herrera y los debates más epistemológicos de Sábato, puesto que, de alguna manera, todos ellos veían esa etapa de la ciencia argentina con una menor carga de neutralidad respecto al peso que las instituciones tecnológicas públicas, estatales o privadas, suelen esgrimir para modelar los intereses de investigación. Es evidente que los méritos de Gaviola, y los del que de alguna manera es su sucesor, Balseiro, pertenecían a un momento de búsqueda de rigor, actualización y promoción de las novedades que se expandían desde los centros de investigación europeos y norteamericanos, pero es evidente que ahora se hace necesario sustentar el complejo científico técnico argentino con reforzadas tesis, ya que no absolutamente novedosas, de un debate sobre el papel iniciador del Estado, al que se lo quiere activo promotor conciencia de la ciencia, la investigación básica y aplicada y la innovación tecnológica con pretensiones de aumentar el porcentaje de autonomismo en el “valor agregado” tecnológico que salga de la propia imaginación y autoabastecimiento productivo nacional.
La opción por la creación y defensa de un ámbito estatal de interés, promoción y financiamiento de ciencia y técnica con aspiraciones emancipadoras, es especialmente señalado por Eduardo Dvorkin, acudiendo a ostensibles ejemplos internacionales, y en esta caso citando a autores como el ya mencionado Herrera y a Mariana Mazzucato, para los cuales el Estado, en las palabras de Dvorkin “debe poder alinear las demandas productivas de un amplio conjunto de sectores y debe poder encarar procesos de alto costo, alto riesgo y largo plazo como son los procesos de desarrollo tecnológico”, tal como en Estados Unidos y Europa el estado tomó a su cargo “el desarrollo de la industria de la computación, de Internet, de la industria farmacológica, de la industria de biotecnología, de la industria de energía nuclear, de la tecnología espacial, de la aviación, etc.” El ejemplo no deja de resultar paradójico, pues precisamente esa intervención del orden estatal en el orden público científico en los países centrales es dificultado precisamente por la opinión dominante en esos países sobre la investigación científica en nuestros países, a la que la ven en posición disminuida y tributaria de una división de trabajo internacional científica dispuesta desde el interior de su propios gabinetes especializados. Pero, como se sabe, estos desarrollos son cuanto más estatales, en la medida que nacen de objetivos militares y económicos, en lo que predominan también hipótesis de seguridad definidas desde miradas claramente hegemonistas. Allí el Estado asume riesgos de investigación que los privados vacilan en asumir, por lo que es interesante ver, según lo que leemos en este libro, el ejemplo del IPhone, cuyos microchips, la pantalla multitouch, o los GPS, que nacieron de iniciativas militares, luego fueron tomados por el mercado, en una compleja gama de intercambios.
Sin duda, no debería ser ese nuestro modelo de desarrollo científico, vistas las posibilidades del país, sus tradiciones políticas y científicas y su hipótesis central de un Estado amparando la ciencia no en un sentido belicista ni con un mercado salvaje que tiene una propensión, en cuanto a las tecnologías, de imponerlas como formas de vida más que introducirlas igualatoriamente de modo de contener recaudos que no erosionen las formas de vida, tal como se planteaba el problema no hace tantas décadas. Por eso, según se van hilvanando las tesis de este importante libro, el movimiento científico argentino debe trazarse un programa de actividades que además de su perfeccionamiento en un campo universal de saberes cruciales luche contra la baja generación de puestos de trabajo de baja calidad y con baja remuneración; contra una perspectiva de educación de elites para los hijos del estrato superior y de baja calidad con altos índices de deserción para el estrato inferior; contra el hecho de que las universidades, en general con presupuestos escasos, producen en primer lugar abogados, luego médicos (es imposible importar la atención médica) y pocos profesionales de la ingeniería o científicos duros. Lógicamente, estos justos reclamos que Eduardo Dvorkin expone con precisión y vigor intelectual y socialmente comprometido deben ocuparse también de un antiquísimo tema, podríamos decir, “davinciano”. Cuál es el de la relación de las ciencias básicas físico-matemáticas y de ingeniería espacial e informática con las ciencias humanísticas en sus más diversas expresiones. Este difícil capítulo –nadie puede negar sus impedimentos históricos– completaría la noción de un proyecto socialmente viable de una ciencia cuyas bases epistemológicas sean universales y su trama social surja de la lógica singular de las sociedades de economías subordinadas.
Eduardo Dvorkin señala que en la matriz productiva de nuestro país “podemos calcular que en 2012 la Argentina exportó bienes a un precio promedio de 806,58 dólares/tonelada e importó bienes a un precio promedio de 2 020,09 dólares/tonelada, es decir que el precio específico de los bienes importados es de dos veces y media el precio específico de los bienes exportados, lo que demuestra la baja complejidad de nuestra estructura industrial”. Es la célebre tesis del deterioro de los términos de intercambio complejizada e incluso agravada medio siglo después. Esto exige, prosigue Dvorkin, una vasta campaña educativa, parte central de una “paideia” nacional, que parta del comentario público del hecho dramático de que en el esquema de nuestras sociedades “tardías” y subordinadas, aún tiene vigencia el viejo tema ya criticado por el pensamiento económico que se resume en “exportar lana e importar casimires”. Antiguos trabajos de Scalabrini Ortiz y otros economistas de la perspectiva popular han percibido esta dramática circunstancia, que se repite en la ciencia y en la técnica, con consecuencias inevitables en el empobrecimiento de la población, cuestión que es inflexiblemente paralela a la de las restricciones de su aparato productivo y de todos los eventos que llevan a que las inversiones que llegan, por las características de las disposiciones del comercio exterior, facilitan de inmediato la fuga de capitales. Un artículo incluido en este libro de Roberto Salvarezza hace un balance de las alternativas por las que atravesó el Conicet en estos últimos años, resaltando que en gobierno de Néstor y Cristina Kirchner se planteaba “un objetivo estratégico a largo plazo (que) era avanzar en el crecimiento económico inclusivo evolucionando desde las commodities agrarias e industriales a generadores de productos diferenciados de alto valor agregado con tecnología nacional. Para cumplir este objetivo debía crear un sistema de ciencia y tecnología y un sistema universitario capaz de sostener la demanda de conocimiento e innovación que requeriría el sector público y privado”. Esto, como se sabe, estaba en camino pues “durante doce años se realizó un esfuerzo sin precedentes en términos de inversión en el sistema de ciencia y tecnología pasando del 0,46% (2004) al 0,7% (2015) del PBI”. Cifras elocuentes; hoy se hallan en peligro.
Eduardo Dvorkin es un investigador calificado y a la vez un militante social, que logra de forma muy consecuente elevar el nivel científico del país y relacionarlo con todas las demandas de justicia, en la más amplia expresión del término, que hoy recorren dramáticamente el país. Ha desarrollado junto a otros científicos un cluster que ha denominado Tupac. Se trata de “un modelo computacional del satélite para simular diversos eventos como ser: vibraciones a las que es sometido el satélite durante el lanzamiento, conservación del apuntamiento del satélite a un punto fijo en tierra durante los períodos de calentamiento o enfriamiento de las caras de la nave durante la alternancia de sus exposiciones al sol o al espacio”. El modelo releva “fuerzas en las tres direcciones que se prevén para un ensayo de barrido de frecuencias (excitación del satélite en tres direcciones con frecuencias de excitación variables); con ese dato en la mano el personal de INVAP y CEATSA que desarrolla el ensayo puede evitar sorpresas”, lo que significa una de las funciones de previsibilidad, ensayo y predictibilidad que caracterizan al espíritu científico. Las consecuencias de estos hechos para el diseño de aviones son fundamentales. El nombre científico que tienen estos experimentos esenciales es el de fluidodinámica computacional. Como ya vimos, el nombre del compromiso social que sigue como una sombra fiel estas experiencias científicas es el de Tupac, que recuerda antiguas jornadas de la memoria insumisa de los pueblos.
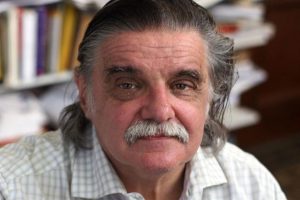 Horacio González (1944) es sociólogo, docente, investigador ensayista argentino. Es profesor de Teoría Estética, de Pensamiento Social Latinoamericano, Pensamiento Político Argentino y dicta clases en varias universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional de General Sarmiento, la de la ciudad de La Plata y la de Rosario. Entre 2005 y 2015, se desempeñó como director de la Biblioteca Nacional.
Horacio González (1944) es sociólogo, docente, investigador ensayista argentino. Es profesor de Teoría Estética, de Pensamiento Social Latinoamericano, Pensamiento Político Argentino y dicta clases en varias universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional de General Sarmiento, la de la ciudad de La Plata y la de Rosario. Entre 2005 y 2015, se desempeñó como director de la Biblioteca Nacional.